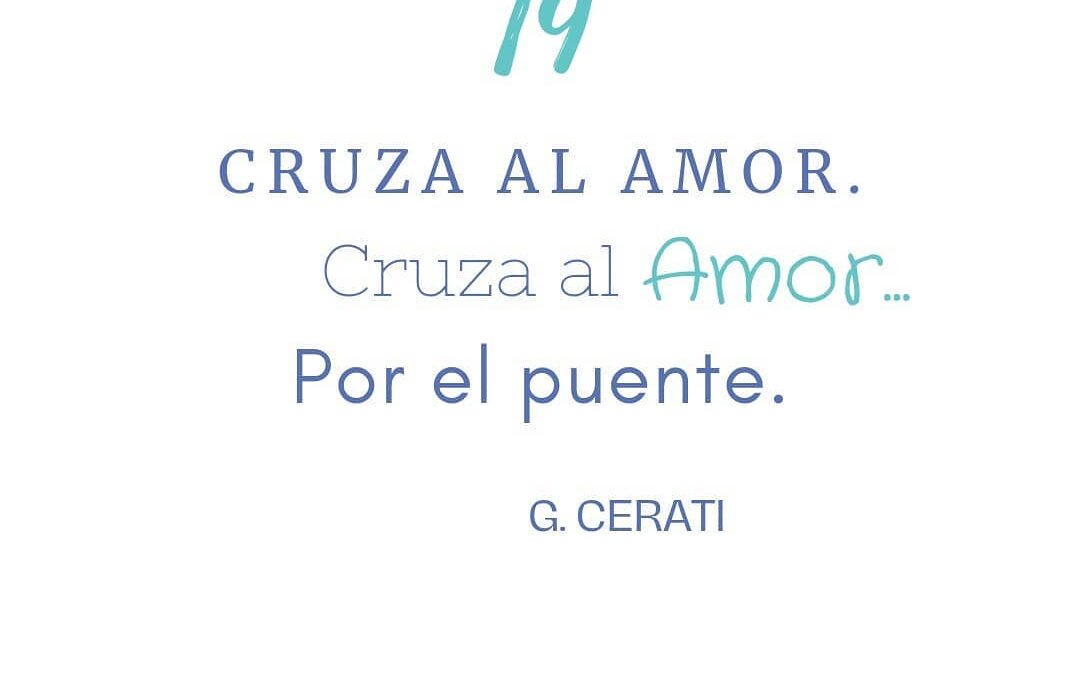Era domingo. Lo recuerdo bien, porque mi papá estaba en casa. Hacia unos meses había cerrado la fábrica en la que trabajaba. Pero tenía hijas que alimentar. Así que había conseguido trabajo en Bahía Blanca, y solo venía los fines de semana. Yo debía andar por los 7 años.
Los fines de semana eran una fiesta. Nos juntábamos con las chicas del barrio, y salíamos a investigar los misterios que encerraban los terrenos baldíos. Andábamos en la calle hasta que nos llamaban a comer.
Pero ese día me sentía rara, cómo si una extrañeza me mirara desde adentro. Así que volví a casa antes del llamado habitual de mamá. Pase derechito al baño. Baje la tapa del inodoro. Y me senté.
El baño era un lugar de intimidad. Tal vez el único. Me alejaba del ruido del mundo. Aún lo hace.
Así que ahí estaba. Rara. Llorando en silencio, sin que nadie me escuchara, sintiendo por primera vez el vacío.
No pude ponerle palabra hasta mucho tiempo después. Sensación de estar sola de Dios, de estar separada de algo más grande. De ser isla.
De otredad.
Ese domingo fue la primera vez que lo sentí. Pero esa sensación se convirtió en huésped permanente de mi interioridad.
Cómo buena anfitriona, una parte mía se quedó ahí para siempre. Típicamente Water Violet. Aislada y sola con mi soledad. Pero serena, porque no está bueno hacer berrinche ante lo inevitable.
Por suerte, la vida da sorpresas y de vez en cuando, regala un milagro. Para mí tomó la forma de un puente. De mi isla a la tuya. Y a mitad de camino se produjo el encuentro.